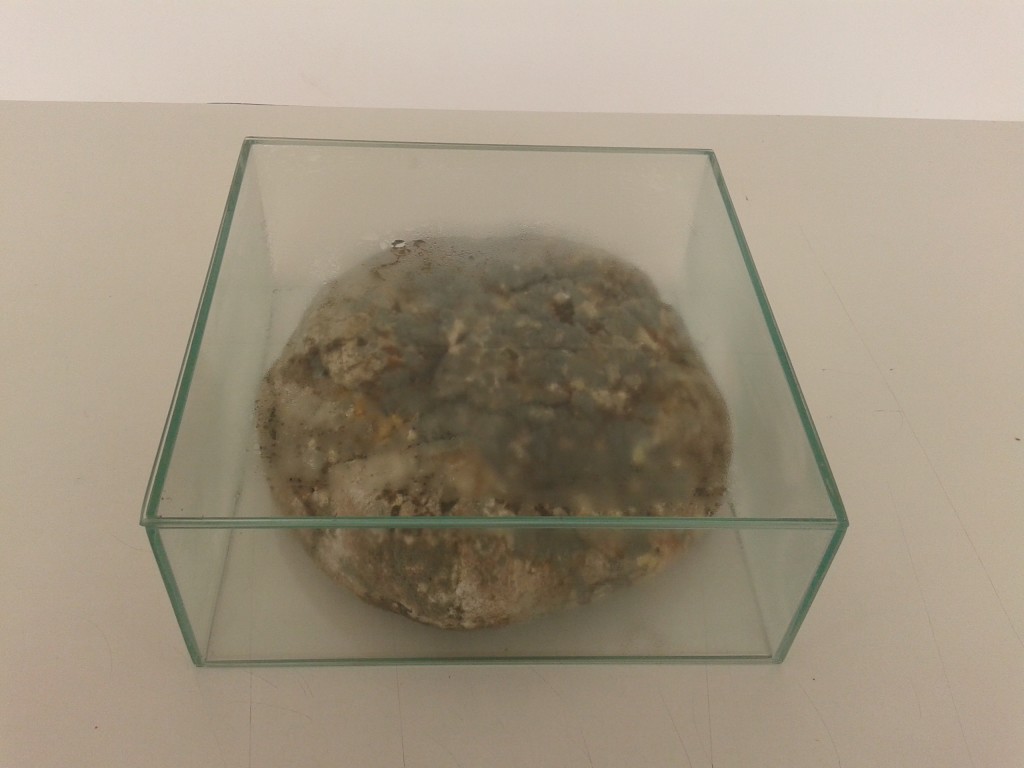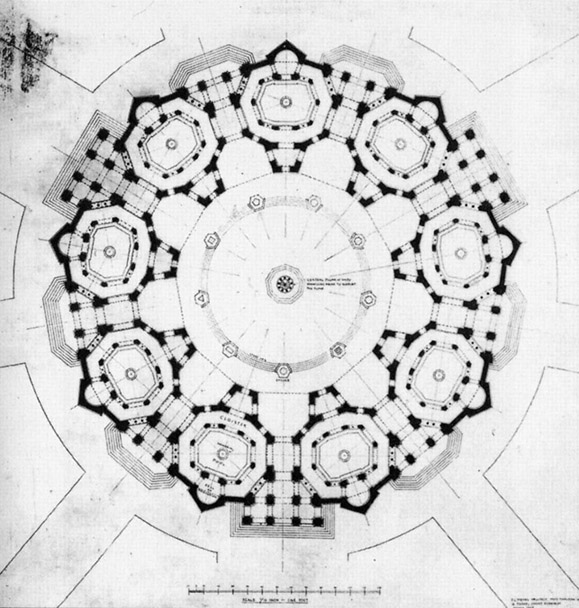A lo largo de la extensa historia del hombre sobre la faz de la tierra y, de manera más concreta, desde que éste tomó conciencia de su dimensión transcendental, el nombre de Dios ha sido invocado para impulsar la realización de grandes obras creativas (arquitectura, literatura, pintura, etc…) y también para justificar atroces crímenes, genocidios, sangrientas guerras y acciones terroristas, como los que vienen sucediendo, con mayor intensidad, en distintos puntos del planeta desde hace más de una década.

No creo necesario detallar los crímenes cometidos en nombre de Dios ni las complicidades con el mal que se gestaron entre los sagrados muros de los recintos religiosos. Cabe recordar la sentencia de Lutero: “en donde Dios ha construido una iglesia, el demonio construye también una capilla”. Como comentaba Waldo Frank, si le damos la vuelta a la frase, ésta no deja de ser cierta: “en donde Dios levanta el humilde altar en el corazón, allí el demonio erige una grandiosa catedral”. Y es que, como decía Jeremías Taylor, “la ignorancia es la madre de la devoción”. Completando este razonamiento, el aludido Waldo Frank sentenciaba que “el poder y la posesión son los herederos impostores del conocimiento, a través de la fe, su manceba”.
Antes de continuar conviene que explique mi visión de la condición humana. Partiendo de autores como el mencionado Waldo Frank, considero que nuestro “yo” está compuesto de tres dimensiones: el grupo, el ego somático y el yo cósmico. Para que el ser humano adquiera la condición de persona plena y supere el habitual estado de individuo atomizado, estos tres componentes del yo deben estar perfectamente integrados y equilibrados. Algo que no sucede en la actualidad. El ego somático, aquello que solemos reconocer cuando hablamos de nuestro “yo”, se ha convertido en protagonista absoluto y ha empujado al ego social y al yo cósmico hasta sacarlo del escenario.
La distinción entre individuo y persona es fundamental para entender lo que queremos transmitir en este artículo. Podemos definir a la persona como “el individuos cuyas funciones, incluidas en las amplias esferas de las dimensiones del grupo y del ego, no están suprimidas, no están deformadas y no son dominantes; sino que están constante e interiormente informadas por este sentido del yo completo en el que lo cósmico es un vector activo” (Waldo Frank). Pues bien, cuando la idea de Dios toma cuerpo en un individuo fraccionario, Dios pasa a ser una mentira, que puede convertirse en locura violenta, en la cual las dimensiones del ego y del grupo usurpan la energía de lo cósmico, que es esclavizada por los impulsos del ego y la inercia del grupo, haciendo ondear los estandartes de Dios.
Con un nombre tan corrompido como el Dios, ¿Por qué no abandonarlo? ¿Para qué seguir reteniendo su nombre tan veces esgrimido para justificar todos tipo de crímenes, felonías y ataques a la libertad de acción y pensamiento? Creo que hay razones fuertes para retenerlo. La primera es satisfacer algunas de las necesidades fundamentales desde el punto de vista de la realización de la vida: las necesidades de orden, continuidad, significación, valor, objetivos y designios. Unas necesidades de las que han surgido la religión, y también el lenguaje, la poesía, la música, la ciencia y el arte. Por tomar un ejemplo de las necesidades citadas, la de continuidad, renunciar al nombre de Dios supondría cortar los vínculos históricos con los innumerables hombres y mujeres para los que Dios, sea de la confesión que sea, fue el nombre de la revelación más real de la vida. Abandonar a Dios porque las instituciones, los individuos y las naciones han calumniado la palabra con sus acciones, sería como aconsejar al niño que abandone la postura erecta del hombre porque sus primeros intentos han fracasado.
Dios, y en esto estoy de acuerdo con Waldo Frank, debe ser consolidado, no abandonado. Debe ser definido de nuevo, no abstractamente, por medio de otra palabra, sino por la experiencia y en la experiencia. En esta renovación concepción religiosa, Dios deba convertirse en sustancia dinámica de nuestra imaginación, tomando precauciones para que su nombre no sea usurpado por los impulsos del ego y del grupo. Unas dimensiones del ser humano que se mueven, en muchas ocasiones, impulsados por la fuerza del poder y cuyo objetivo es imponer su voluntad, ya sea individual o grupal.
Algunos parecen que han olvidado ciertas lecciones de la historia. ¿Es que nadie recuerda ya los altos niveles de difusión de la fe en la época de Hitler? Lo que quiero decir con esto es que el nombre de Dios, fuera de la persona integrada y equilibrada, se convierte en una excusa para los movimientos fascistas y totalitarios. Las perversiones teológicas fueron y continúan siendo un fenómeno característico del fascismo. Por este motivo, debemos poner todo nuestro empeño en combatir las desviaciones del sentido transcendental, místico y universalista de las religiones. Y lo tenemos que hacer, cada uno, como integrante de un determinado grupo o simple individuo, en el seno del marco religioso del que nos consideramos integrantes. Para evitar la crítica externa que puede herir nuestro orgullo personal y grupal es necesario permanecer siempre alerta, en un proceso de continuo de autocuestionamiento y autocrítica. No hay otro camino para el crecimiento y desarrollo humano.
Una última reflexión dirigida a todos, sin excepción. El auge de los fascismos en el pasado siglo XX no hubiera sido posible si no hubiera encontrado el silencio cómplice de unos bárbaros pasivos que habían perdido el dominio de los valores humanos centrales y no encontraron ninguna razón para arriesgarse al dolor o a la muerte en la defensa de los ideales humanos. Los fascistas de todos los tiempos, incluidos los religiosos, se han servido de la cobardía moral y la corrupción íntima de lo que hoy llamamos “mayoría silenciosa” para llevar adelante sus maléficos planes. Lo más flagrantes crímenes de los fascistas han sido ampliados por la pecadora indiferencia, por la despiadada indiferencia, por la pecadora pasividad, de los no fascistas.